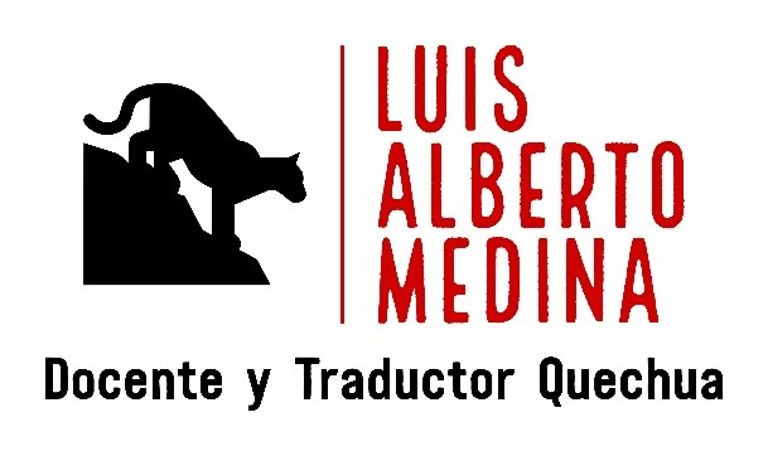¿Yo soy di Pirú?: ¿Sabías que el quechua no tiene las vocales 'e' y 'o'? Conoce más sobre esta fascinante lengua
El texto explica las diferencias lingüísticas y fonéticas entre el quechua y el español, y cómo estas diferencias afectan la forma en que los hablantes nativos de quechua y aimara aprenden y hablan español. Destaca cómo ciertas características del quechua, como su sistema de tres vocales y su estructura sintáctica, influyen en la pronunciación y la gramática del español hablado por estas personas. También se aborda la discriminación lingüística que enfrentan los hablantes de lenguas originarias y se enfatiza la necesidad de reconocer y respetar estas diferencias para evitar el prejuicio y promover la inclusión.
Luis Alberto Medina
3/8/20203 min leer
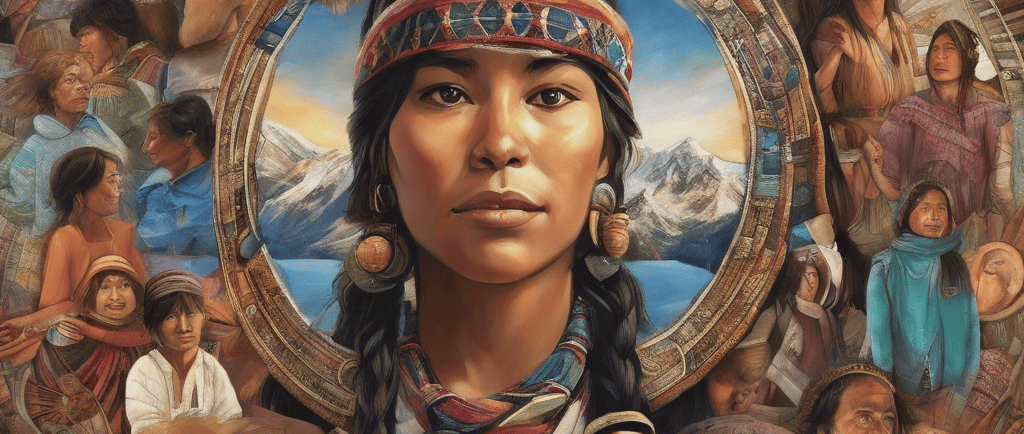

La lengua quechua es trivocálica. Esto es, en su sistema fonológico, solo existen 3 vocales: a, i, u. En realidad, casi todas las lenguas originarias del Perú (por ejemplo el aimara, son trivocálicas).
Esto significa que los quechuas y los aimaras -por dar dos ejemplos- no están acostumbrados a las vocales e y o. Otro detalle: la lengua quechua es de acento grave. En quechua no existen palabras esdrújulas, sobresdrújulas ni agudas. Por ello la tandencia: sabádu, platánu, etc. (salvo un pequeño grupo de construcciones de acento agudo: allinllayá, mamalláy, achacháw...).
La carencia de estas vocales ("e" y "o"), genera la inestabilidad vocálica en quien va aprendiendo el español. Esto es, usar "i" por "e" y "o" por "u" y viceversa. Aparte, la sintaxis predilecta del quechua es esta: Sujeto + Objeto+ Verbo. Y una más: en quechua, el uso del diminutivo es muy importante (por eso en el castellano peruano gustamos mucho del -ito: aquicito, poquito, rapidito, cafecito, ya tengo mi casita, mi carrito, por favorcito, etc.) Una más: en quechua, los posesivos se marcan dos y hasta tres veces: "Ñuqapa mamaypa wasin" que se traduce como: "De mí de mi mamá su casa". Y una última: en quechua no existen los artículos.
Por ello, cuando uno quechua o aimara aprende el español, de manera incipiente, tienen expresiones de este tipo:
-Siñur, dimi platánu, pur favur. (plátano).
-Mesa is allá. (la misa es allá)
- De mi mamá su casita es (es la casa de mi madre)
-Mi santu in uctóbri es (mi santo es en octubre)
Debido a la ignorancia de estos detalles que son elementales, existe una forma de discriminación lingüística, del que no se ha hablado sino recientemente. El motoseo, el serraneo, el choleo a causa de la forma de hablar el español andino es, pues, una forma de discriminación.
Que un quechua o un aimara se exprese con esas particularidades o dificultades, equivale a un peruano hispanohablante monolingüe (limeño de Comas, de Miradlores o San Isidro, por decir algún ejemplo) intentando hablar de manera incipiente el inglés o cualquier otra lengua.
Así mismo, equivale al extranjero (ruso, chino, norteamricano o francés) intentando hablar el español... O un limeño, alemán, japonés intentando hablar de forma incipiente el quechua. Así pues, podremos configurarnos expresiones de esre tipo:
1) El Perrú es un país marravilloso, viva la patrria (ruso, en Ruso no hay la ere simple, de pera, loro o Perú).
2) El Pelú es un país malavilloso, te encantalá. (chino)
3) La sopa está muy rica, aquí todo es muy rico (japonés)
En estos casos, no hablamos de motoseo, no hay discriminación lingüística ni cosa parecida, por razones obvias: el quechua vive en una situación diglósica o subordinada. Es considerada, todavía, una lengua inferior por cierto grupo social, sin tomar en cuenta que todas lenguas tienen el mismo rango: son sistemas de comunicación. La consecuencia inmediata es que existen dos tipos de bilingüismo: el coordinado (español inglés, por ejemplo) y el subordinado (quechua-español). Lo ideal es que no exista el bilingüismo subordinado.
Ya es hora de revertir ello; primero lo nuestro, después el resto. Terminamos esta lectura, con dos ilustraciones:
1) Viaje a Tingo:
Un hombre le pregunta al cobrador:
—¿Vas para Tengo, papá?
—Sí, cholito, voy para Tingo. Sube.
Ya en Tingo:
—A ver, cholito, tu pasaje.
—No tingo, papá, no tingo...
2) Una anécdota:
En San Juan de Miraflores, hace unos años, una señora quechua de avanzada edad iba en la combi a mi costado. De pronto, me pregunta:
—¿Ipidí, papá?
—¿Cómo?
—Ipidí, papá, ipidí...
Me detengo unos segundos. Mentalmente repito una, dos veces: ipidí... ipidí... Y lo tengo:
—¡Ah.!... ¿El IPD? -en referencia al Instituto Peruano de Deportes: IPD).
—Sí, papá. Ipidí.
—Está a dos cuadras, mamá.
—Racias, papá.
(En quechua, no usamos la G tampoco).
Comparte. Seamos generadores de cambio. Hagamos nuestra patria.